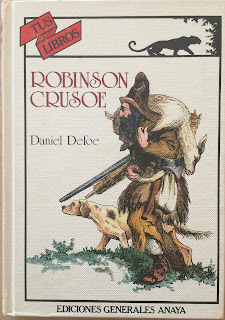Joseph Roth: Una
cala en ciertos recursos técnicos de Izquierda y derecha que nos permiten identificar el talento de
los autores nacidos con el don de la narración.
Hay autores que
distinguen bien entre narraciones de largo aliento, como La marcha Radetzky, por ejemplo, y otras obras que a veces son
consideradas “menores”, pero que en modo alguno lo son para sus autores, es el
caso de Job o de la presente, Izquierda y derecha, que mejor debería
de haberse traducido por A diestro y
siniestro, lo cual despoja al título actual en castellano de una
connotación política que en modo alguno domina la obra con la trascendencia que
el título sugiere. Job fue el primer
éxito literario del autor, y La leyenda
del santo bebedor, llevada algo mortecinamente al cine por Ermanno Olmi, su
última novela. Izquierda y derecha es
anterior a Job y a ambas es posterior
el volumen de ensayos El Anticristo,
ya criticado en estas páginas. La presente novela nos ofrece una panorámica
moral de la Alemania del periodo de entreguerras, la época de la inflación y el
deterioro social y moral que preludia el ascenso del partido nazi al poder,
inaugurando un periodo histórico que el propio autor sufrió en su exilio
parisino, donde escribió sus últimas obras. El autor escoge la vida de varios
personajes representativos de la época que describe y a través de ellos nos
muestra esa suerte de banalidad absurda que se extendió por Alemania tras la
pérdida de la Primera Guerra Mundial, en una época que conoció un gran despliegue
económico y, al tiempo, la dureza extrema de una depresión económica que los
llevó a la megainflación del 23 de la que salieron escarmentados, pero no enseñados. La
decadencia de una familia, vista a través de la indolencia de los hijos, que
acaba con el patrimonio familiar, o la vida de éxito de un “aventurero”
económico inmigrante que construye un imperio de la noche a la mañana con una
mentalidad entre nihilista y mafiosa, son los hilos conductores de esta novela de
la que voy a ofrecer unos cuantos fragmentos que muestran, a mi leal saber y
entender, la destreza narrativa del autor, Joseph Roth, uno de los grandes
escritores en alemán del siglo XX. Se trata de breves secuencias de carácter descriptivo o reflexivo que fortalecen
nuestra fe en la intelectura y avalan el crédito del autor, por más que la
novela que estemos leyendo, como es el caso, no tenga la enjundia o la ambición
de otras. La suprema ironía de quien también fue un maestro del periodismo, su
auténtico modus vivendi hasta la
llegada del éxito literario, se esparce a lo largo de la novel en multitud de
ocasiones como, empecemos por él, el retrato de la madre del que podríamos
considerar principal protagonista: Paul Bernheim: No era muy despierta, aunque su capacidad de juicio, teniendo en cuenta
sus limitaciones, funcionaba a la perfección. Por desgracia, tendía a valorarse
en exceso. A veces opinaba sobre un ministro, un poeta, el Renacimiento o la
religión, y siempre con el mismo desprecio con el que solía hablar del
servicio. Otras, decía bobadas con una voz de niña mimada que hubiera podido calificarse
de simpática, incluso de encantadora, si hubiera tenido treinta años menos. Era
como si, porque alguna ve hubiera encandilado a la gente con las tonterías que salían
de sus labios carnosos y bellos, se hubiera acabado convenciendo de que era de
buen tono opinar de todo lo que no conocía. Olvidaba que ya era una mujer
mayor. Lo olvidaba hasta el extremo de que, a pesar del cabello gris que
empezaba a teñir cuidadosamente, cuando decía una de sus memeces, un resplandor
juvenil iluminaba sus rasgos fláccidos y, por un instante, la sombra de una adorable
juventud acariciaba su rostro. Pero la sobra se desvanecía rápidamente y el eco
de la idiotez flotaba durante mucho tiempo en el ambiente. El narrador
omnisciente de Roth despliega su fundada capacidad de observación para «desnudar»
a ciertos personajes cuya inconsistencia acaba convirtiéndose en motivo narrativo
satírico que dibuja de una pieza, y para el resto de la obra, al personaje en
cuestión. En otra ocasiones, sin embargo, la reflexión del narrador se ciñe a
descubrimientos de naturaleza poética que iluminan perspectivas individuales
que, bien percibidas, tienen mucho de común: Cuando
el tren se detenía, le tranquilizaba el ruido persistente y monótono de la
lluvia que se extendía a lo largo de cientos de illas con la misma tenacidad y
con la misma insistencia, borrando las diferencias entre regiones y paisajes.
El mundo ya no se componía de montañas, valles y ciudades, sino exclusivamente
de noviembre. ¿Es o no es una joya lírica ese quiebro final, reduciendo el
clima al tiempo y este al calendario! En esos detalles es en los que los
autores demuestran que sobrevuelan, majestuosos, las pequeñeces de la mayoría
de narradores que andan atentos a la peripecia y al lugar común. Retrato de época,
de la época turbulenta que precede socialmente al conflictivo periodo final de
la Republica de Weimar (entre todos la mataron y ella sola se murió) es este «apunte»
sobre el vacuo y anglófilo protagonista Paul Bernheim: Y así fue como un día
unos soldados le pegaron una paliza y apareció en ciertos periódicos de
derechas como un modelo de heroísmo y lealtad a la patria. Era la primera vez que veía su nombre en letra impresa y decidió
hacerse conservador y patriota, como si nunca hubiera sido antibelicista ni en
el campo de batalla tampoco hubiera antepuesto la vida a la muerte, ni
Inglaterra a su patria. Ya se veía de diputado e incluso de ministro
Preferiblemente, de ministro. Al otro lado de la novela, el de los
refugiados que escapaban de la revolución soviética -Roth iría como enviado
especial del Frankfurter Zeitung a
conocer de primera mano, en 1926 dicha Revolución, visita de la que volvió con
los entusiasmos socialistas pasadísimos por agua-, emerge el retrato del
aventurero económico Nikolai Brandeis: Él también era un desertor, pero no llegaba
a entender ese tipo de patriotismo que consistía en llorar a una patria, que aún
existía, como si se la hubiera tragado el océano. En realidad, la gente lloraba
por su samovar de plata. Con esa habilidad sociológica de Roth, no es de
extrañar que sepa caracterizar con tanta ironía a un par de personajes secundarios
a uno de los cuales incluso acabará comprándole la mujer, una actriz con quien
une Brandeis su destino: Los encontró simpáticos y los saludó. Ambos
eran calvos y sus cráneos brillaban con el reflejo de las luces. Pero eran tan
distintos el uno del otro como solo pueden serlo dos rusos: pertenecían a una
gran nación compuesta de muchas pequeñas naciones. (…) El moreno pequeño, de
tez amarillenta y bigote negro, era del sur de Ucrania. El rubio alto, sin
cejas, de cráneo alargado y piel tan sonrosada que parecía que estaba siempre ruborizado,
procedía de Polonia o del Báltico. Pero ambos eran dos magníficos rusos. Tenían
los mismos gustos, hacían la digestión
de forma parecida, sus cuerpos reaccionaban de la misma forma ante el alcohol. «Y
el mío también, y el de los alemanes y el de los judíos. Todos tenemos las
mismas necesidades físicas», pensó Nkolai Brandeis, mientras se tomaba otro
aguardiente a la salud de sus vecinos de mesa. La capacidad de Roth para moverse en registros
que aparentemente son «poco literarios», como el discurso económico, no deja de
sorprender al lector, máxime cuando, en nuestros días, nos hartamos de manejar
esos conceptos en el debate político, algo que ignoro si era tan familiar para
los alemanes de aquella época: Los franceses creen en la fortaleza del
franco, una característica psicológica que resulta de la mayor importancia para
garantizar su estabilidad. O consolidan la deuda o aumentan los impuestos sobe
el capital o, lo que es más probable, incrementan si deuda externa con el aval
del oro del Banco de Francia. Pero su genialidad se pone de manifiesto
cuando hinca la metáfora en algo tan común y corriente como una sala de
espera: Hacía unos años él también había hecho esperar a la gente. Ahora
comprendía que la institución de las salas de espera era el purgatorio del
cielo capitalista. No hay nada peor que verse obligado a tener paciencia
mientras suenan sin cesar los timbres que avisan a los ordenanzas de la llegada
de nuevas visitas y se hojean con
desgana unas revistas que se ofrecen para aliviar la espera y solo provocan un
desaliento mayor. He ahí, en resumen, un autor de fuste, el que sabe acercarse
a lo común desde una visión metafórica o simbólica que lo trasciende: la visión
de las usualmente inhóspitas salas de espera, sobre todo las de los bancos,
como purgatorio del cielo capitalista
es un acierto narrativo de primer orden. En ellos es en lo que es Roth un
especialista, y de ahí la afición a frecuentarlo, poco a poco, eso sí…El
desmoronamiento del protagonista alemán, de Paul, se advierte cuando observamos
cómo va descapitalizándose y se empecina en seguir viviendo sin adquirir una
formación que le permita no caer en la miseria: lo fía todo a un golpe de
suerte que lo libre de esa caída: En seguida descubrió que una de las
características más curiosas de la soledad es que pesa más cuando se vive en
una única habitación. No deja de darle vueltas a la constatación de su
fracaso vital: La mención de sus treinta años le resultó especialmente dolorosa, le
produjo una angustia casi física. Ya habían llegado los treinta y él no había
hecho nada en la vida. Era como si las décadas se amontonaran junto a él, año
tras año, día tras día, formando una montaña de tiempo, mientras él permanecía
a su lado pasivo, pequeño, sin edad. Por eso, cuando se presenta, a través
de la relación con una rica heredera indómita en un baile de disfraces de
agarrarse a tan dorada oportunidad, el narrador se lanza de lleno a la creación
satírica y consigue una de los mejores hallazgos descriptivos que había leído
desde hace mucho: El brillo azul de sus
ojos, algo desvaído a consecuencia de la inflación, era tan intenso que la
señorita Enders no pudo dejar de admirarlo a pesar de la oscuridad… ¡El
azul desvaído por la inflación…! Supongo que en todas las escuelas de
escritores deberían de seleccionar ese sujeto gramatical como un acierto/faro
que debería de iluminar a cualquier aprendiz para no caer en las rocas del
adocenamiento y del juntapalabrismo. Si seguimos un poco más la lectura,
entonces la magnificencia del estilo de Roth, en una secuencia de penetración
psicológica sin par, nos revela las alturas artísticas por las que no todos
están llamados a volar con tan majestuoso vuelo como el suyo. Léase, léase, si
no…: Era
presa de una felicidad sosegada y nunca podría escapar de ese limbo en el que
uno se dedica a los placeres en vez de disfrutarlos, tiene alegrías en vez de alegrarse
y culpa a la mala suerte en vez de ser desgraciado. Es una vida fácil, pero hay
que estar completamente vacío para soportarla. Contrasta con esa altura,
una tirada narrativa en la que, como en el caso de las salas de espera, el
narrador centra su mirada en algo cuyo carácter trivial, el vestíbulo de un
hotel, acoge, sin embargo, una reflexión sobre el carácter de un personaje
mucho más profunda que el marco descrito, o dicho de otro modo, la singularidad
casi extravagante del personaje se define mejor en el contraste con lo
común: Se permitió uno de los placeres con el que más disfrutaba: entrar en el
vestíbulo de un gran hotel. En su opinión era el único ligar en el que uno
podía ser desdichado sin perder la dignidad (…). Paul se reencontró con su
auténtica patria en ese vestíbulo en el que iban y venían los viajeros, ricos,
ocupados, con las carteras repletas de billetes de banco que parecían no
agotarse nunca. Recordemos que estamos en una época, el primer tercio del
siglo XX lleno de inventos que definen la vida moderna tal y como la conocemos,
de ahí que la reflexión del narrador sobre el automóvil nos choque no poco a
los intelectores actuales de la obra de Roth: Conducía [Paul] a setenta kilómetros por hora, la velocidad que recomiendan
todos los novelistas que han analizado las relaciones existentes entre el corazón
humano y los motores. La índole viciada de la época la cifra Roth en la
preeminencia del rumor frente a la verdad, lo que acerca mucho los años 30 del
pasado siglo a los 20 por venir del actual, ¡y esperemos que no a los 30. En fatal
círculo histórico!, a tenor de la presencia cada vez más inquietante del
fenómeno del populismo: En una época en que las verdades son cada
vez más raras, no hay nada tan creíble como un rumor, Cuanto más absurdo y extravagante
sea, mas dispuestas estarán las personas fantasiosas y románticas a creerlo.
En cualquier caso, y al margen de esa pincelada feminista tan de agradecer -Las mujeres necesitan creer cualquier cosa
que les dé seguridad. Hace siglos que se las seduce con mentiras y no con
verdades-, quiero concluir con una reflexión que mezcla a partes iguales la
desesperanza y la esperanza ante lo real: Todas
las carreteras del mundo se parecen. Los burgueses del mundo entero se parecen.
Los hijos se parecen a sus padres. Puede que, quien llegue a esta conclusión,
desespere pensando que nunca asistirá a transformación alguna. Por mucho que
cambien las modas, las formas de gobierno, el estilo y el gusto, nunca lograrán
eclipsar esas leyes eternas que hacen que los ricos construyan casas y los
pobres chozas, que los ricos lleven ropa y los pobres harapos. Pero esas mismas
leyes son las que hacen también que tanto los ricos como los pobres amen,
nazcan, enfermen y mueran, recen y mantengan la esperanza, desesperen y se
marchiten.
Pues bien, de ese orden
estilístico es todo lo que los
intelectores van a encontrar en esta aparente obra menor que denuncia el poderoso empobrecimiento moral de la
sociedad antes de la llegada del Mal nacionalsocialista.